Entendiendo el Autismo y la Neurodivergencia: Reflexiones para Detectar y Atender
- Escrito por el Psicólogo Roberto Salazar
- 2 de Febrero de 2025

El autismo y la neurodivergencia no son solo conceptos técnicos; son ventanas hacia formas únicas de experimentar el mundo. Cuando entendemos sus matices, no solo aprendemos sobre otros, sino también sobre nosotros mismos. En este artículo, exploramos preguntas esenciales y profundizaremos en ejemplos que pueden resonar con la experiencia humana universal.
Table of Contents
¿Qué significa realmente ser neurodivergente?
El autismo es más que un diagnóstico; es una manera de percibir, interactuar y dar sentido al mundo. A menudo, quienes viven con autismo enfrentan un entorno que les pide adaptarse constantemente, lo que puede ser agotador y solitario. Según Goldstein y Schwebach (2004), muchas personas neurodivergentes poseen talentos específicos que reflejan su perspectiva única del mundo.
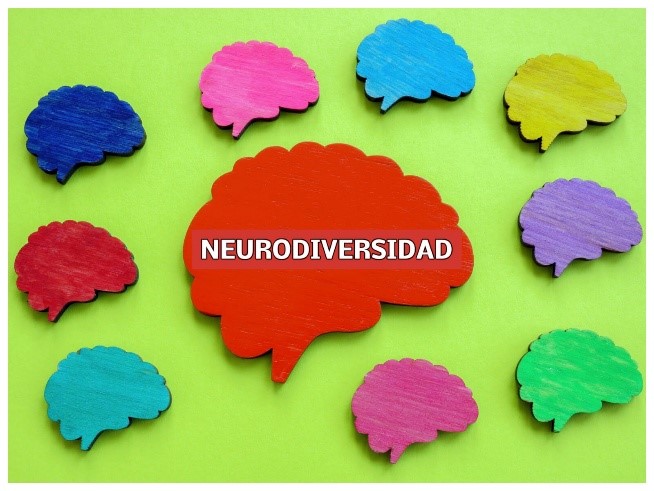
Un estudio reciente de Baron-Cohen et al. (2020) destaca que las personas neurodivergentes tienden a mostrar fortalezas excepcionales en la resolución de problemas complejos y creativos, lo que refuerza la importancia de la inclusión en espacios laborales y educativos.
La neurodivergencia, en su esencia, celebra la diversidad del cerebro humano. No se trata de categorizar como “bueno” o “malo”, sino de reconocer que cada cerebro aporta una pieza valiosa al rompecabezas de la humanidad.
El peso de los mitos: ¿Cómo afectan nuestra percepción?
Imagina vivir en un mundo donde los prejuicios son tan comunes que oscurecen la verdad. La idea de que “las personas con autismo no sienten emociones” o que “las vacunas causan autismo” no solo es falsa, sino que perpetúa barreras que dificultan la inclusión. Croen et al. (2015) desmintieron esta última idea a través de estudios exhaustivos que muestran la falta de relación entre las vacunas y el autismo.
Detente un momento y reflexiona: ¿Cuántas veces hemos dejado que las narrativas incorrectas influyan en cómo tratamos a otros? Desafiar estas ideas no es solo un acto de justicia, sino un paso hacia la empatía.

Además, como señala Happé y Frith (2020), los mitos sobre el autismo tienden a surgir de una falta de comprensión de las experiencias internas de las personas autistas, lo que subraya la importancia de la educación pública.
¿Cómo detectamos el autismo?
La detección del autismo comienza con una mirada atenta, pero no invasiva. Herramientas como el M-CHAT o el ADOS son esenciales, pero también lo es escuchar y observar sin prejuicios. Quizá, te encuentres con un niño que parece perderse en su propio mundo cuando juega con bloques o un adulto que prefiere rutinas estrictas. Montiel-Nava y Peña (2011) destacaron cómo estas herramientas han permitido identificar signos de autismo incluso en contextos donde previamente se desconocía la condición.
Más allá de los cuestionarios, la clave está en entender que no buscamos etiquetar, sino abrir puertas hacia un apoyo significativo. Un trabajo de Lord et al. (2020) enfatiza que el diagnóstico debe ser un proceso colaborativo entre profesionales y familias para garantizar una comprensión integral.
El enmascaramiento: ¿Qué sucede detrás de la sonrisa?
Piensa en una ocasión donde sentiste que debías ocultar una parte de ti para encajar.
Ahora imagina hacer eso cada día, con cada interacción. El masking es precisamente eso: una forma de protegerse de un entorno que muchas veces no comprende. Según Evans et al. (2024), este comportamiento puede llevar a altos niveles de estrés emocional y afectar significativamente la salud mental.
Detrás de una sonrisa ensayada o una mirada forzada hay un esfuerzo titánico por adaptarse. A medida que exploramos este tema, preguntémonos: ¿Cómo podemos crear espacios donde no sea necesario ocultar?
¿Qué estrategias pueden transformar vidas?
No se trata de encontrar soluciones universales, sino de descubrir lo que funciona para cada persona. Desde terapias ocupacionales hasta momentos simples de conexión genuina, el impacto está en los detalles. Van Heijst et al. (2020) resaltaron cómo los grupos de apoyo pueden ser un espacio transformador para las personas con autismo, al ofrecerles la oportunidad de compartir experiencias en un entorno comprensivo.
Un análisis de Pellicano et al. (2018) subrayó la importancia de adaptar las intervenciones terapéuticas al contexto cultural y social de cada individuo, destacando que no hay una solución única para todos.
Imagina un entorno donde las diferencias no se corrigen, sino que se celebran. ¿Cómo sería vivir en una sociedad así? La respuesta comienza con nuestras propias acciones.
¿Qué lugar ocupamos en la inclusión?
La inclusión no es un destino; es un viaje continuo. Cada interacción, cada esfuerzo por comprender, suma. Pregúntate: ¿Estoy dispuesto a aprender, a cambiar, a crecer junto a quienes ven el mundo de manera diferente? Como mencionó el DSM-5 (APA, 2013), una sociedad inclusiva requiere un entendimiento profundo de las diferencias individuales y un compromiso activo hacia la empatía.

Construir un espacio inclusivo no es solo para quienes tienen diagnósticos visibles; es para todos nosotros. Al final, lo que realmente importa no es qué tanto sabemos, sino cuánto estamos dispuestos a conectar.

Psicólogo Roberto Salazar
Roberto Salazar Vargas estudió la licenciatura en psicología en la universidad autónoma de baja california (UABC) en la que se especializó en el trabajo con el área de adicciones y psicoterapia en línea, y posteriormente la especialidad en psicoterapia psicoanalítica en la universidad, UNIFREUD, en la actualidad ha cursado distintos diplomados entre los que se encuentra el área de tanatología, psicoterapia ecléctica, y terapia cognitivo conductual de tercera generación, en la actualidad es colaborador de analizarte.
Referencias:
● American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: APA.
● Baron-Cohen, S., Ashwin, E., Ashwin, C., Tavassoli, T., & Chakrabarti, B. (2020).
● Talent in autism: Hypersystemizing, hyper-attention to detail and sensory hypersensitivity. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 371(1696),20150379.
● Croen, L. A., Zerbo, O., Qian, Y., Massolo, M. L., Rich, S., Sidney, S., & Kripke, C. (2015). The health status of adults on the autism spectrum. Autism, 19(7), 814-823.
● Evans, J. A., Krumrei-Mancuso, E. J., & Rouse, S. V. (2024). What you are hiding could be hurting you: Autistic masking in relation to mental health, interpersonal trauma, authenticity, and self-esteem. Autism in Adulthood, 6(2), 229-240.
● Goldstein, S., & Schwebach, A. J. (2004). The comorbidity of pervasive developmental disorder and attention deficit hyperactivity disorder: Results of a retrospective chart review. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34(3), 329-339.
● Happé, F., & Frith, U. (2020). Annual Research Review: Looking back to look forward–Changes in the concept of autism and implications for future research. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 61(3), 218-232.
● Lord, C., Charman, T., Havdahl, A., Carbone, P., Anagnostou, E., Boyd, B., & McPartland, J. C. (2020). The Lancet commission on the future of care and clinical research in autism. The Lancet, 396(10259), 335-367.
● Montiel-Nava, C., & Peña, J. A. (2011). Déficit de atención e hiperactividad en los trastornos del espectro autista. Investigación Clínica, 52(2), 195-204.
● Pellicano, E., Dinsmore, A., & Charman, T. (2018). Views on researcher-community engagement in autism research in the United Kingdom: A mixed-methods study. PLoS ONE, 9(8), e0126775.
● Van Heijst, B. F., Deserno, M. K., Rhebergen, D., & Geurts, H. M. (2020). Autism and depression are connected: A report of two complimentary network studies. Autism, 24(3), 680-692.
● Steensel, F. J., Bögels, S. M., & Perrin, S. (2011). Anxiety disorders in children and adolescents with autistic spectrum disorders: A meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 14(3), 302-317.
Agenda tu sesión hoy
La salud mental no es una meta, sino un proceso.
Se trata del camino, no del destino.
