Las ausencias a sesión en psicoterapia psicoanalítica
- Escrito por la Lic. Génesis Guerrero-Psicóloga clínica
- 8 de Abril de 2024
Table of Contents
Desde mi experiencia personal como terapeuta, reconozco lo crucial que es establecer las bases del contrato analítico desde el inicio del tratamiento, así como las dificultades que esto puede suponer tanto para el analista como para el analizante. En este artículo, exploramos el delicado tema de las ausencias a sesión en la psicoterapia psicoanalítica, abordando tanto sus implicaciones prácticas como simbólicas. Examinaremos las recomendaciones teóricas y culminaremos con un conjunto de reflexiones desde mi propia práctica profesional.
El contrato analítico
Según Etchegoyen (2013), el objetivo del contrato analítico es establecer de manera precisa las bases del trabajo a realizar, permitiendo que ambas partes tengan una comprensión clara de los objetivos, expectativas y dificultades implicadas en el tratamiento analítico. Esto se hace con el fin de prevenir posibles ambigüedades, errores o malentendidos que puedan surgir durante la terapia.
Más específicamente, el contrato actúa como un marco de referencia para abordar la ambigüedad cuando surge, ya que los malentendidos son inevitables en el curso del tratamiento. Entonces la norma se establece no tanto para ser cumplida, sino para observar cómo reacciona el paciente ante ella y cumplir posteriormente con la tarea de analizarla.
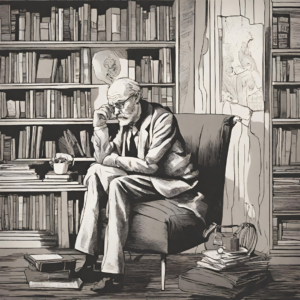
El pago en la terapia: Implicaciones.
De acuerdo con Nahoul (2014), el tema del pago es uno de los aspectos más delicados de abordar. El pago no solo tiene implicaciones prácticas, sino también simbólicas, lo que lo convierte en un tema potencialmente conflictivo tanto para el paciente como para el terapeuta.
Es crucial que el precio por sesión, el método de pago, y cualquier posible ajuste en los honorarios futuros sean comunicados de manera transparente desde el principio. Además, es importante explicar claramente la política de pago en caso de ausencia a sesiones (Nahoul, 2014).
Etchegoyen (2013), recomienda introducir la norma de que el paciente debe pagar la sesión en caso de ausencia desde el principio. Sin embargo, si el paciente muestra ansiedad o desconfianza, se puede posponer esta discusión y abordarla a partir de la primera falta.
Ausencias a Sesiones: Normas y Consecuencias
Es fundamental que el analizante comprenda por qué, en caso de no asistir a una sesión, puede afectar más al progreso de su tratamiento que al terapeuta, ya que la efectividad del tratamiento no se basa en la prescripción de un medicamento, sino en la asistencia continua y constante del analizante. Interrumpir esta continuidad puede provocar un retroceso en el análisis (Nahoul, 2014).
Nahoul (2014) postula, que el pago en la terapia, incluso en ausencia del paciente, simboliza y garantiza esa continuidad en el proceso terapéutico. Cuando el consultante comprende este aspecto, puede aprovechar mejor la terapia. También es esencial comunicar al consultante que en la psicoterapia individual, a diferencia de la terapia grupal, no se asignará a otro paciente en su lugar si falta a una sesión.
También es fundamental establecer límites claros en cuanto al pago de la terapia. No se debe permitir que ningún paciente se retrase más de tres meses en el pago, ya que esto puede resultar perjudicial e incluso iatrogénico, generando una deuda que agrava los problemas del consultante. Además, el paciente no podrá obtener los beneficios esperados de la terapia si no cumple con sus obligaciones financieras, ya que puede surgir un sentimiento de culpa de recibir sin dar nada a cambio (Nahoul, 2014).
Es esencial que el tema del pago se pueda discutir abiertamente en la terapia. El terapeuta no debe sentir vergüenza al hablar sobre cuánto cobra y cómo valora su tiempo. De hecho, esta transparencia puede ser terapéutica para el paciente, ya que muestra al analista como una persona capaz de hacer valer sus propios acuerdos y límites personales (Nahoul, 2014).
Algunos profesionales de la psicoterapia permiten a sus pacientes cancelar citas una hora antes sin incurrir en cargos adicionales, lo que puede resultar en una mayor tasa de ausencias. La política de pago en caso de ausentismos, motiva a los pacientes a enfrentar las resistencias, ya que deben sopesar la decisión de no asistir con la posibilidad de perder el dinero invertido en la sesión, asimismo, esto también cumple un papel más profundo al fomentar la responsabilidad y el compromiso por parte del paciente.
El acto de pagar por el tratamiento psicoterapéutico no solo implica un intercambio financiero, sino que también simboliza una inversión en la salud mental del individuo. Además, esta práctica ayuda al paciente a desarrollar habilidades para gestionar sus finanzas y su compromiso con el proceso terapéutico.

Adaptaciones y flexibilización
Según Etchegoyen (2013), si un paciente se ausenta del análisis debido a una enfermedad u otras circunstancias, el terapeuta puede ajustar temporalmente la norma de cobrar las sesiones. Esta decisión dependerá de las circunstancias individuales del paciente, de las sugerencias que este pueda hacer y de sus recursos económicos. Es importante considerar que la capacidad financiera del paciente puede variar, por lo que la norma puede adaptarse dentro de ciertos límites.
En cualquier relación humana, es esencial saber escuchar al otro y entender sus expectativas, sin que ello implique necesariamente complacerlo. Aceptar la opinión del paciente no siempre implica recompensarlo, del mismo modo que no aceptarla no tiene por qué ser un desaire o una frustración.
En cuanto a los viajes, Etchegoyen (2013) afirma que plantean un desafío interesante. Una solución sugerida es cobrar la mitad de la tarifa habitual. Esto implica un compromiso por parte del paciente, ya que sigue asumiendo responsabilidad por su tratamiento aunque esté ausente.
Hasta este punto, se observa que la recomendación teórica es cobrar por las ausencias a las sesiones, incluso cuando se notifica la falta con antelación, como es en el caso de viajes. En mi práctica profesional, mantengo la postura de que las sesiones no pueden ser canceladas, sino reprogramadas. Si un paciente necesita ausentarse debido a enfermedad o vacaciones, puede recuperar esa sesión en una fecha posterior.
Asimismo, desde el inicio, dejo en claro que las ausencias no notificadas deben ser abonadas, como parte del compromiso con la terapia y también a la valoración de mi tiempo y planificación. Esta política se establece en el primer encuentro y se refuerza en caso de la primera falta, lo que brinda una oportunidad de análisis ante el ausentismo y reforzar el compromiso del paciente con el tratamiento.
El pago simbólico
Por otra parte, en el caso de niños y preadolescentes, se sugiere que sean ellos quienes lleven el dinero del pago al analista, siempre bajo la supervisión y apoyo de los padres o tutores. Esto puede ayudar a fomentar un sentido de responsabilidad y participación en el proceso terapéutico (Nahoul, 2014).
Además, en situaciones específicas donde el terapeuta decide no cobrar sus honorarios, puede ser beneficioso trabajar con un pago simbólico. Esto implica que el paciente realice un pago que no necesariamente corresponde al valor monetario completo de la sesión. Este enfoque permite al paciente sentir que está contribuyendo al proceso terapéutico y que tiene derecho a expresarse libremente durante las sesiones. El pago simbólico puede entenderse como una forma de sostener la demanda de análisis por parte del paciente.

Reflexiones finales
Es fundamental recordar que el contrato terapéutico es un acuerdo racional entre adultos. Por lo tanto, la imparcialidad con la que se establece este contrato es crucial para establecer las bases del respeto mutuo entre el analista y el paciente, lo que también se conoce como alianza de trabajo.
Mantener un equilibrio entre mostrar comprensión hacia las circunstancias individuales del paciente y establecer límites claros en cuanto al contrato terapéutico, garantiza un ambiente terapéutico seguro y efectivo para ambas partes. ¿Y tú cómo manejas como psicoterapeuta las faltas? Y si has sido paciente en terapia ¿Qué opinas del tema?
Lic. Génesis Guerrero Psicóloga clínica IG: @Unionmente
Referencias:
Nahoul, V. (2014). Técnica de la entrevista con adolescentes: integrando modelos psicológicos. Editorial Brujas.
Etchegoyen, H. (2013). Los fundamentos de la técnica psicoanalítica (2ª ed.). Amorrortu.
Agenda tu sesión hoy
La salud mental no es una meta, sino un proceso.
Se trata del camino, no del destino.
